No todo lo que escribes es literatura, y alguien tenía que decírtelo
Reflexiones y consejos prácticos para convertir lo que escribimos en literatura
¡Hola! Muchas gracias por abrir este mensaje. El tema de hoy me parece un punto de partida adecuado para todo lo que voy a compartir durante las próximas semanas en esta nueva sección, y desde ya quiero darte las gracias por estar aquí y tomarte un tiempo para leer. Sin más, comencemos.
Que no te engañe el tono crítico del título: no escribo esto para desalentarte, pero si has decidido tomarte la escritura en serio, tienes que saber que ni todo lo que escribes es arte, ni toda inspiración es garantía de calidad. Escribir por impulso puede hacerte crear varios textos —lo sé por experiencia—, pero no todos merecen ver la luz impresos en las páginas de un libro. Esa libreta en la que haces journaling todos los días puede tener un valor personal muy grande para ti, pero no por eso tiene valor literario. No todo lo que escribes es literatura. Y adivina qué: eso está bien.
Te doy la bienvenida a Desde el oficio, una sección en la que comparto reflexiones basadas en mi experiencia de más de una década como escritor. Este es un espacio pensado para hablar, con franqueza y sin adornos innecesarios, sobre lo que significa ser escritor en estos tiempos. Si aún no te has enterado de qué va todo esto, te invito a leer este artículo.
Primero lo primero: ¿Por qué es importante reconocer que no todo lo que escribimos es literatura?
Porque admitirlo nos salva de dos trampas: la complacencia y la banalización. Te lo explico por puntos:
Para evitar el estancamiento
Creer que todo lo que escribimos es literatura equivale a pensar que ya hemos llegado a la cima, que no hay nada más que aprender. Ese es el camino más corto hacia la mediocridad. En cambio, reconocer nuestras limitaciones abre la puerta al crecimiento: siempre hay recursos por explorar, técnicas por dominar, formas nuevas de decir lo que creemos ya haber dicho.
Para no mancillar el valor de la literatura
Hoy en día la palabra «literatura» se usa con ligereza: cualquier texto publicado en redes sociales o blogs se autoproclama literario. Pero no todo desahogo íntimo, ni todo relato espontáneo, merece ese nombre. Reconocerlo no es despreciar la escritura personal, sino respetar lo que verdaderamente implica la literatura: un trabajo consciente, un diálogo con la tradición1 y un compromiso estético2.
Porque la literatura exige más que emoción
La emoción es un buen punto de partida, pero no basta. Un diario íntimo puede conmoverte a ti, pero no necesariamente conmoverá a otros. El valor literario se construye cuando esa emoción encuentra forma, ritmo, imágenes precisas. Escribir con arte es transformar lo íntimo en algo que trasciende lo personal.
Porque los escritores necesitamos humildad
La humildad es lo que nos permite mejorar. Aceptar que un texto puede ser mejor, que no todo lo que producimos alcanza nivel literario, es lo que nos mantiene trabajando. Quien cree que todo lo que escribe ya es «literatura» corre el riesgo de volverse sordo a la crítica, ciego a sus propios errores.
Porque no todo tiene que ser literatura
Y esta es quizá la razón más liberadora: no todo lo que escribimos necesita aspirar a serlo. A veces escribimos para desahogarnos, para ordenar pensamientos, para hablar con nosotros mismos. Y eso está bien. Esa escritura íntima también es valiosa, aunque no sea literaria. Saber diferenciar una cosa de la otra nos permite disfrutar de ambas sin confundir sus propósitos.
Acerca del acto de reescribir
El proceso de escritura implica muchas fases: desde la idea, hasta el punto final, pasando por la redacción, la corrección y, muchas veces, la reescritura. Voy a dedicar un artículo completo para hablar de cada fase, pero por ahora dejaré un poco de lado los demás puntos para hablarte brevemente de la reescritura. Porque esta fase es, de todo el proceso, lo que nos permite lograr que lo que escribamos sea literatura de verdad, y lo que muchas veces, por desgracia, dejamos de hacer.
Hay una frase de Carlos Ruiz Zafón que me guía siempre y es:
«Se escribe para uno mismo y se reescribe para los demás».
Recuerda: si tu objetivo es publicar, aunque suene mal, estás escribiendo para los demás. Así que te recomiendo no subestimar a tus lectores. Cuando un texto está bien escrito, se nota; cuando no, se nota todavía más.
De cara al público, el trabajo que hacemos debe reflejar nuestro mejor manejo de las palabras, el uso adecuado de los recursos literarios, la correcta estructuración de un párrafo, la concatenación de las ideas para permitir una lectura fluida.
Escribir un texto usando estos recursos —o parte de ellos—, obviamente, no se hace de un tirón. Has de sentarte a escribir durante horas si es necesario. Horas seguidas o intermitentes, pero horas, a fin y al cabo. E inevitablemente vas a tener que reescribir. Para que un texto quede impecable hace falta saber quitar, saber añadir, saber, sobre todo, escuchar el ritmo de las palabras3.
No te confundas: reescribir no es transcribir de nuevo lo que ya hiciste, ni cambiar un par de palabras para sentir que mejoraste el texto. Reescribir es enfrentarte otra vez a tu propia obra con el ojo crítico del lector que quieres ser. Es mirar tu texto con la valentía de reconocer que la primera versión fue apenas un borrador y que aún no está listo para el mundo.
Reescribir consiste en:
Eliminar lo que sobra. Frases redundantes, adjetivos innecesarios, párrafos que repiten una idea que ya quedó clara.
Añadir lo que falta. A veces la primera versión es sólo un esqueleto. Reescribir implica darle carne: detalles, matices, ritmo.
Afinar el lenguaje. Buscar la palabra más precisa, ordenar mejor las frases, ajustar la cadencia.
Reestructurar. Mover partes enteras del texto si es necesario. Un final puede funcionar mejor como inicio, una escena secundaria puede sostener la trama si la colocas en otro lugar.
Comenzar de cero. Sí, también lo más extremo: eliminar todo lo que tienes escrito y comenzar de cero. A veces la idea no está bien desarrollada desde el inicio, y eso puede afectar el resto de la redacción.
¿Por qué es importante reescribir?
Porque la primera escritura es un acto de impulso: sirve para capturar la chispa. Pero esa chispa por sí sola no ilumina. La reescritura es el proceso de convertir esa chispa en una llama clara, fuerte, capaz de dar luz a otros.
En la reescritura se pone a prueba tu paciencia como escritor. Ahí se mide la seriedad con que te tomas el oficio. Un texto reescrito muestra respeto por el lector, porque detrás de cada palabra hay un esfuerzo consciente de claridad y belleza4. Y también muestra respeto por ti mismo: porque no te conformas con menos de lo mejor que puedes dar.
¿Y sabes qué es lo peor? Que muchos no lo hacemos —me incluyo porque me ha pasado en innumerables ocasiones—. Nos enamoramos tanto de ese primer brote de escritura que, al poner el punto final, pensamos que está bien tal como está, y dejamos pasar la oportunidad de elevar la calidad del texto que hemos escrito. Con el tiempo, con la relectura, nos damos cuenta de que pudimos haberlo hecho mejor. Créeme, ese día siempre llega.
La pausa después de la escritura
Hay otra etapa de la escritura tan importante como la que he mencionado, y es la de dejar reposar el texto. Este paso se da incluso antes del acto de reescribir, aunque lo mencione después. Y consiste en hacer una pausa indefinida en el momento en que pones fin a un texto. El tiempo va a depender de ti: puede ser un par de días, una semana, meses o años.
Alguna vez, en entrevistas que me han hecho, he mencionado que yo he llegado a esperar hasta once meses para publicar un texto porque, a pesar de que ya lo tenía terminado, lo había dejado reposando. Y con las novelas que estoy publicando pasa algo similar: ninguna de ellas —las que tengo publicadas hasta ahora, al menos— la he escrito este mes, ni este año. Todas tienen, como mínimo, un año de estar guardadas, «macerándose», añejándose como un buen vino. Eso me ha llevado al inevitable trabajo de reescribir también.
Y es esa etapa, la de la espera, la que muchos escritores en formación también pasan por alto.
¿Pero por qué es tan importante dejar reposar el texto?
Porque el tiempo da perspectiva.
Si algo caracteriza a la buena escritura es que no implica prisa. Puedes escribir varias frases al día, varios poemas, varios relatos, y eso está perfecto, no me malentiendas, pero llevar un texto a su versión más alta, más pulida, más impecable, te va a exigir tiempo, y has de ser paciente. Hay una frase genial que me ha venido a la memoria: «Nadie es haragán con lo que ama», que la escribió Aldous Huxley. Y podría aportar una frase de mi cosecha: «La paciencia también es una demostración de amor». ¿Amas escribir? Pues trabaja mucho, y sé paciente.
El tiempo, además, te permite construir una autocrítica. Tus emociones, tus sentimientos, tu forma de ver la vida pueden no ser igual dentro de un par de meses, por ejemplo. Espera ese tiempo y vuelve a leer lo que escribiste. ¿Te sigue gustando tanto como la primera vez que le pusiste punto final? ¿Sientes que cumple con tus expectativas? ¿Percibes que le sobra una palabra, una frase, o que, por el contrario, le falta? ¿Crees que necesita corregirse?
Si hay algo, en el fondo, que te dice que ese texto no está terminado, hazle caso. Lee, relee y corrige.
Pero tampoco te obsesiones. Aprende algo de entrada: un texto nunca está terminado. Aunque lo publiques ahora, tal vez dentro de un año, cuando lo leas nuevamente, te va a parecer que está mal hecho. Es normal. Muchos hemos experimentado esa sensación de no querer releer lo que escribimos hace un año o dos, porque no sólo ya no nos reconocemos en esos textos, sino que, incluso, porque nos provoca vergüenza.
Insisto: es parte de. El punto es buscar un equilibrio en el que hacer descansar nuestra autocrítica. De todos modos, cuando un texto está bien construido, esa misma voz que nos dijo que aún faltaba corregir algo, también nos puede decir que el texto está bien hecho. Y la satisfacción que eso provoca, ni te cuento, es lo mejor del mundo.
Mientras el texto descansa
Dejar reposar un texto no es inactividad, sino parte del proceso creativo. Mientras esperas a que el texto «macere», te sugiero hacer lo siguiente:
Lee en voz alta otros textos
Escuchar el ritmo de otros autores te ayudará a afinar el oído literario. Notarás cómo construyen las frases, dónde hacen pausas, qué tan musical es su prosa. Esa sensibilidad luego se trasladará a tu propia escritura cuando vuelvas a ella.5
Toma notas para futuras correcciones
A veces, aunque decidas «olvidar» tu texto por unos días, una idea o una frase aparece de repente: anótala. No vuelvas de inmediato al texto, simplemente guárdala en un cuaderno o archivo aparte. Así, cuando llegue el momento de la revisión, tendrás un banco de ideas frescas que no habrías tenido el primer día.
Empieza un nuevo proyecto
No te quedes esperando frente al reloj. Comienza otro texto, aunque sea breve: un relato, un ensayo, una carta. La escritura es como un músculo: cuanto más lo ejercites, más fuerte será. Y, curiosamente, mientras trabajas en un nuevo texto, tu mente sigue «masticando» el anterior en silencio.
Cambia de disciplina creativa
Si sientes cansancio, prueba con algo distinto: dibuja, escucha música con atención, sal a caminar y observa. Estas experiencias enriquecen tu mirada y amplían tu sensibilidad. Al regresar a tu texto, notarás que lo lees con otros ojos.
El reposo, entonces, no es pausa sino distancia activa. Permite que tu mente se despegue lo suficiente del texto como para leerlo después con frescura, pero sin dejar de cultivar tu oficio en el camino.
¿Qué necesita un texto para tener valor literario?
Ya hablamos acerca de qué hacer para mejorar la redacción, pero ahora toca ir al punto: lo que hace que un texto tenga valor literario. Es simple: debe contener recursos literarios. Pero, sobre todo, debe estar impregnado de tu mirada como autor.
Comencemos por estas preguntas básicas:
¿Usas metáforas? Y mejor: ¿Tus metáforas se entienden?
¿Tu texto provoca emociones?
¿Tu texto admite interpretaciones diferentes?
¿Hay un equilibrio entre ritmo, cadencia y silencio?
Y si nos vamos a cuestiones más técnicas:
¿Manejaste bien los adjetivos?
¿Usaste los adverbios adecuados?
¿Evitaste las redundancias?
¿Mantuviste una coherencia de las ideas redactadas?
¿Qué tal esa ortografía?
¿Y la gramática?
¿Hay fluidez de lectura?
Y no olvides siempre pedir una opinión externa si eres consciente de que tu criterio puede cegarte y jugarte una mala pasada (algo de lo que no te debes sentir mal, por cierto: eso también nos pasa a todos). Anímate a buscar a alguien. Tal vez un profesor, tal vez un amigo, tal vez un colega cuyo criterio te inspire confianza.
Ahora, lo más importante: la mirada del autor.
El verdadero valor literario: la mirada del autor
Un texto puede estar impecable en la escritura, con metáforas bien hechas, adjetivos precisos y una gramática intachable, y aun así carecer de valor literario. ¿Por qué? Porque la literatura no se reduce a una suma de recursos técnicos. Lo que realmente convierte a un texto en literatura es la mirada del autor.
La mirada es esa forma particular de ver el mundo que cada escritor tiene y que inevitablemente se filtra en sus palabras. Es lo que hace que dos autores puedan describir el mismo amanecer y, sin embargo, uno transmita melancolía y el otro esperanza; uno nos hable de la belleza de la luz y otro de la crudeza de la rutina que comienza.
Esa mirada se construye con todo lo que eres: tus lecturas, tus experiencias, tus heridas, tus obsesiones, tu forma de percibir la vida. Por eso es única. Nadie más puede escribir como tú.
Lo literario surge cuando esa visión se plasma en un texto con autenticidad y cuidado estético. Una metáfora puede ser correcta, pero si no nace de tu manera de interpretar el mundo, será hueca (es una de las cosas que hacen que un texto se perciba forzado). Un ritmo puede sonar impecable, pero si no lleva algo de tu voz, será olvidable. Y en la literatura, que tus textos sean olvidables es de las peores cosas que te pueden pasar.
El valor literario, entonces, no se encuentra sólo en la técnica, sino también en el cruce entre la técnica y tu manera singular de decir las cosas. La técnica es el cuerpo; tu mirada, el alma. Juntas hacen que un texto trascienda lo meramente correcto para convertirse en algo que toca, que incomoda, que permanece.
Un ejemplo concreto
Te mostraré la descripción de un amanecer, con y sin mirada de autor para que puedas notar la diferencia.
Texto correcto (bien escrito a nivel técnico, pero sin mirada)
El sol salió en el horizonte iluminando el cielo con tonos anaranjados. La ciudad despertaba poco a poco mientras la gente caminaba por las calles rumbo a sus trabajos. El aire era fresco y agradable.
Aquí hay buena gramática, frases claras, incluso cierta imagen visual. Pero carece de profundidad o de una visión particular: cualquier persona podría escribirlo así.
Texto con mirada de autor (misma escena, pero con perspectiva singular)
A las seis de la mañana la ciudad se levanta de puntillas y comienza a dar sus primeros pasos. Una fina niebla disuelve el perfil de los objetos y crea como una atmósfera encantada. Las personas que recorren la ciudad a esta hora parece que están hechas de otra sustancia, que pertenecen a un orden de vida fantasmal. Las beatas se arrastran penosamente hasta desaparecer en los pórticos de las iglesias. Los noctámbulos, macerados por la noche, regresan a sus casas envueltos en sus bufandas y en su melancolía. Los basureros inician por la avenida Pardo su paseo siniestro, armados de escobas y de carretas. A esta hora se ve también obreros caminando hacia el tranvía, policías bostezando contra los árboles, canillitas morados de frío, sirvientas sacando los cubos de basura. A esta hora, por último, como a una especie de misteriosa consigna, aparecen los gallinazos sin plumas.
Primer párrafo del cuento Los gallinazos sin plumas, de Julio Ramón Ribeyro
Aquí hay metáforas, sí, pero lo importante no es sólo el recurso, sino la visión: una descripción general para entrar en contexto, que nos da la idea de cómo se desenvuelve la ciudad en las primeras horas del día. Eso transmite una voz particular y le da valor literario.
Como has podido ver, en el primer ejemplo, la técnica sin mirada produce un texto correcto pero plano, mientras que la técnica con mirada crea literatura: algo que transmite no sólo imágenes, sino también una experiencia y una interpretación del mundo. Es ahí donde debería estar tu sello.
Ahora vale que te preguntes si lo que escribes, ya sea en tus poemas o relatos, tienen esa mirada particular tuya. Si no la tienen, ya sabes qué hacer:
Dejar macerar.
Releer.
Corregir.
Reescribir.
Repetir.
¿Por qué es importante que hagamos todo esto?
Porque tal como te dije al inicio de este artículo: la literatura merece respeto. Respeto implica, en palabras sencillas, no llamar literatura a cualquier cosa.
La literatura bien hecha exige pasión, técnica y oficio. Ser escritor no es un título que hay que adjudicarse a la ligera. Recuerda que, si estás aquí, recibiendo cada uno de estos artículos, es porque te importa mejorar tu redacción. Lo que sé, lo comparto con mucho gusto contigo, pero debes comprender que no basta con que te guste escribir, no basta con que te guste leer. Si quieres hacerte llamar escritor (o escritora, claro), has de tenerle mucho respeto a la literatura, y demostrarlo con tu dedicación y trabajo. La literatura es arte, pero también oficio. Y aunque está al alcance de todos, no es para cualquiera. Si quieres formar parte de ese pequeño porcentaje que escribe literatura de verdad, únete al barco. Estamos juntos en este viaje, porque yo también sigo aprendiendo, cada día un poco más.
En futuras publicaciones te hablaré acerca de otros temas interesantes que ya tengo preparados:
No eres original, y no tienes por qué serlo
Escribes para que te lean, y no hay nada de malo en ello
¿Te gustaría que hable de algún tema en específico? Si me parece que merece ser desarrollado y puede aportar a los demás, escribiré al respecto. Déjame tu respuesta en comentarios.
Si te gusta mi trabajo y está en tus posibilidades apoyar monetariamente al sostenimiento de esta newsletter, puedes invitarme un café, o actualizar tu suscripción a una de pago mensual.
Por favor, cuéntame qué te ha parecido el artículo de hoy. No olvides que una forma de apoyar esta nueva sección del blog es hacer algo tan simple como darle me gusta a esta publicación y compartirla con alguien a quien pueda servirle.
Si tomas captura a un fragmento de este artículo y lo compartes en tus historias, recuerda mencionarme. Me encuentras como @hebersncnur tanto en Instagram como en Facebook.
¡Nos leemos!
Lee el artículo anterior:
Con esto me refiero a que la literatura no nace en el vacío, sino que siempre está en relación con lo que se ha escrito antes. Dialogar con la tradición significa ser consciente de que tu voz entra en una conversación que empezó antes de ti y seguirá después. El escritor que ignora esa tradición corre el riesgo de repetir lo ya dicho, mientras que quien la reconoce tiene más herramientas para enriquecerla y, quizá, transformarla.
El compromiso estético es la responsabilidad de tratar al lenguaje como materia artística, no como un simple vehículo. Escribir con compromiso estético es escribir sabiendo que cada palabra construye un mensaje, pero también una experiencia literaria.
El ritmo de las palabras es uno de esos elementos invisibles que, cuando están bien trabajados, hacen que un texto fluya como música; y cuando faltan, el lector tropieza, aunque no sepa explicar por qué. Carlos Ruiz Zafón decía: «el lector ha de leer como agua, le ha de parecer todo fácil… Pero para que sea así hay que trabajar mucho». El ritmo es parte fundamental de la literatura. Sostiene la emoción, la voz y la experiencia estética. Sin ritmo, el texto se siente plano; con él, adquiere vida. Al igual que los puntos anteriores, este será materia para otro artículo, más extenso.
Cito las palabras de Pablo d’Ors: «La literatura ha de interpelarnos, provocarnos, cuestionarnos, pero también consolarnos, estimularnos y acompañarnos». La literatura es belleza, cualquiera que sea el género que escribas. A propósito, te invito a leer la entrevista que le hicieron a Pablo d’Ors aquí, me pareció muy interesante, sobre todo por cómo relaciona a la belleza de la literatura con el bien y la verdad.
Algunos autores que recomiendo cuyos textos te pueden servir para esta actividad: Julio Ramón Ribeyro, Rosa Montero, Fernando Ampuero, Carlos Ruiz Zafón, y otros escritores que escriban relatos. Aunque escribas poesía, leer narrativa puede alimentar tu acervo (si algún poema mío te ha gustado, debes saber que la mayoría de mis recursos literarios provinieron de la narrativa). Todo suma. La literatura se retroalimenta de sí misma.




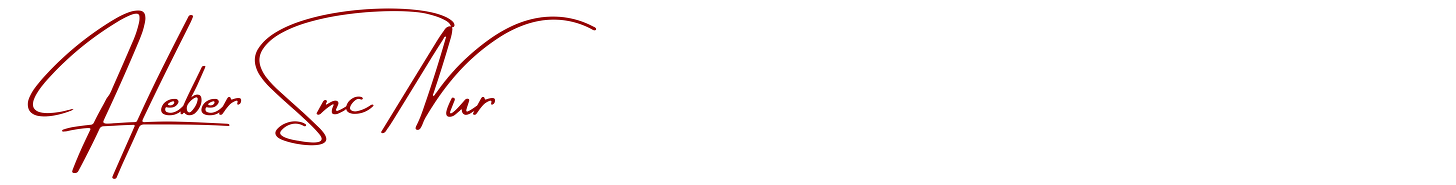
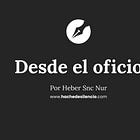
Eso de no llamar literatura a cualquier cosa es algo que he tenido presente incluso inconscientemente. Y ahora que lo pienso, creo que podría ser una de las razones por las que no me he animado a publicar un libro aún. Mi instinto me dice que debo seguir puliendo mi estilo, para luego escribir algo para el mundo, que sea no solo bello sino también valioso a nivel literario. Me has inspirado (como siempre) a esforzarme por mejorar. La literatura exige tiempo en una época en la que más asfixiados estamos, y quizá por eso ahora es más valiosa que nunca. Gracias Heber. Se nota la pasión que le pones a la escritura y me da gusto formar parte de esta etapa de tu vida en la que te animas a compartirnos tus experiencias.
Pd: "Los gallinazos sin plumas" era mi cuento favorito cuando era niña. Mi papá solía leérmelo cada vez que se lo pedía. Me da gusto reencontrarme con ese fragmento, años después, y ver lo que antes no había percibido. Ese es uno de los encantos de la literatura: nunca dejas de conocerla, nunca te deja de sorprender, incluso si ya la conoces de memoria. ❣️
Es cierto.