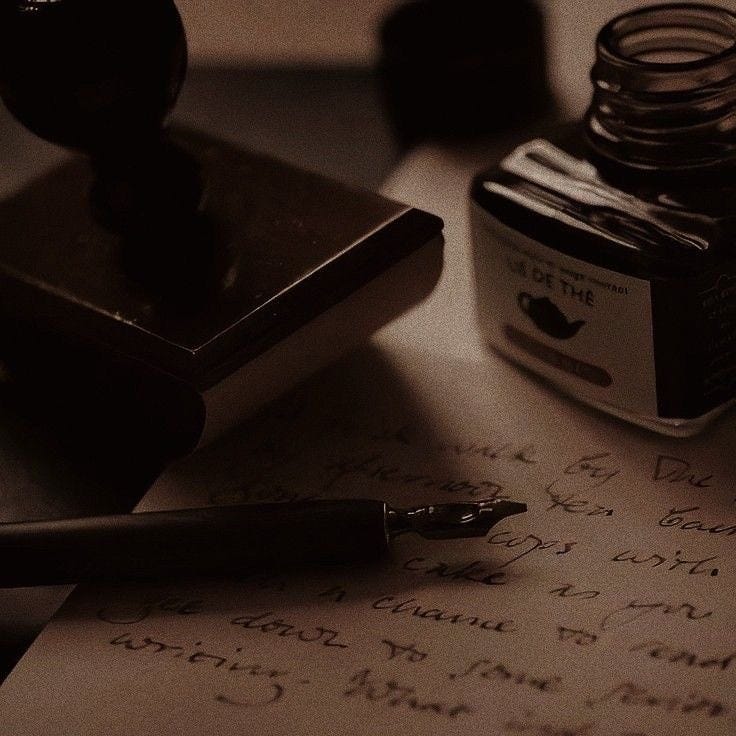Hola, lectores. Hoy comparto algunos textos que escribí en la quincena del mes de julio y que, por ser inéditos, merecen su propio espacio en este blog. No me he dado la tarea de desarrollarlos para hacerlos más extensos y que quepan cada uno en una entrada propia, porque son de esos escritos que nacen para ser breves y que encajarían tan bien en el género de dietario literario, como las famosas Prosas apátridas, de Julio Ramón Ribeyro.
Sin más, les deseo una buena lectura. Y que tengan un excelente domingo.
I
Es extraño esto de pensar en las ausencias, en las faltas, en los lugares vacíos. Uno se proyecta: por cada persona que se fue, una parte de mí se fue con ella. Surge el cansancio, la sed, la desgana. Creo que así debe sentirse estar incompleto. Ni el café logra despertarme cuando abro los ojos por las mañanas, y todas las noches libro batallas que no gano contra el insomnio. Arrastro los pensamientos, los recuerdos. Es cansado, lo admito. La mayoría del tiempo quisiera ser otro: alguien sin memoria, sin ruido en la cabeza, sin voces que me digan constantemente que cada paso que doy es erróneo. Es como presagiar el fracaso en cada latido, como vivir al borde, siempre al filo de un mañana que no llega. Quisiera abrazarme un rato, dejar de moverme en la cama, encender algunas luces, ahí dentro del pecho, volver a saborear el silencio que tanto amo, volver a estar solo, pero solo de verdad: sin recuerdos, sin voces, sin futuros llenos de derrota...
II
En realidad, ni siquiera debería estar aquí. Yo debía haber sido dibujante como soñaba cuando era niño. O futbolista, aunque sea para que la inversión de mi padre no haya sido en vano. Tantos meses entrenando en un club de fútbol para que el hijo le salga artista o, lo que es peor: escritor. Debería haber terminado la carrera, graduarme, trabajar como profesor en alguna escuela rural en lugares donde no hay internet pero sobran los espacios verdes. Debería no estar aquí, en esta ciudad, de donde no podré moverme por algunos años. Toda la vida soñando con largarme y al final resulta que ese será otro sueño que no voy a cumplir. Al final la ironía resulta dolorosa. Si me pongo a pensarlo, cada año tengo más piezas para encajar en este rompecabezas de frustraciones. Será por eso que siempre tengo la sensación de estar en el lugar incorrecto, de que algo me falta, de que haga lo que haga, nada va a llenarme el alma. ¿Cómo conseguía ser feliz cuando era niño? Tal vez, porque ignoraba tantas cosas. Tal vez, porque simplemente no pensaba mucho. Eso es lo que imagino ahora, pero mis recuerdos me contradicen: de niño siempre he sobrepensado todo. Creo que, en realidad, nunca he sido feliz, o lo habré sido, quizá, pero siempre a la defensiva: con el temor de que aquello tarde o temprano vaya a esfumarse, porque así ha sido siempre: todo se desvanece cuando más comienzo a disfrutarlo, cuando más cómodo me siento, cuando sonrío más seguido... eso me hizo aprender que nada me pertenece, que no soy bienvenido en ningún lado, que nunca voy a encontrar un lugar donde volver a sentirme como en casa...
III
He abrazado más libros que personas. Me he sentido más comprendido ante un papel en blanco que ante la mirada atenta de un interlocutor cualquiera. No hablaré de la literatura como un refugio, pero vaya que muchas veces me ha servido como tal. A lo mejor, la razón más grande por la que escribo no es para sentirme menos solo, sino para darle un sentido a la soledad, para amoldarla, otorgarle una razón de ser. Creo que una parte de mí siempre va a pertenecer al silencio, a las sombras, a lo que deja tras de sí una despedida. Estoy mejor solo porque el mundo sólo sabe herirme. Y aunque los años me han enseñado a ser duro, no significa que sea un camino que me guste transitar. Por eso cada tanto vuelvo a los libros: en ellos están los lugares en los que no me siento un extraño. Los personajes, las historias, las sensaciones... todo lo que me permita escapar de la realidad es bienvenido. Hace poco planeé viajar lejos, irme de una ciudad a otra, pero con la imposibilidad de ahora, creo que los únicos viajes que me esperan son los párrafos que leeré cuando pase las páginas. No me quejo, así ha sido siempre. Las cosas nunca salen como yo las planeo: mi acto de supervivencia ha sido adaptarme constantemente a las circunstancias. No puedo hacer nada más que eso, pero qué cansado resulta...
IV
En estas últimas semanas no he salido mucho, apenas he comido dos veces al día, y he visto a mis mejores amigos con cierta frecuencia. Es lo único salvable: las risas, las complicidades, el compañerismo. No puedo quejarme de la amistad porque, de las personas, es lo único real que he recibido. El amor es otro tema. O, mejor dicho, las relaciones. Yo no creo en las relaciones, pero cuánto me alegra saber que alguien es feliz estando en pareja. Creo que hay cosas que yo no aceptaría en mi vida pero que cuando veo que a alguien más le va bien con eso, me alegro por esa persona. Las relaciones, los hijos, el matrimonio, la religión... Al final, todo se trata de encajar en expectativas impuestas. Me alejo de todo eso porque yo no tengo expectativas de nadie, y me aterra pensar que alguien sí tenga expectativas de mí, porque aparece la presión por encajar en el molde, por intentar no decepcionar, por hacerme cargo de ciertas cosas que no he elegido. Al final, por ejemplo, el problema no fueron las mujeres con las que me he relacionado, sino el hecho de que soy un hombre al que no le gusta asumir responsabilidades. Supongo que tiene que ver —cómo no— con todas las veces que, cuando era niño, mis padres me obligaron a cumplir con responsabilidades que nunca pude rechazar. Ser el hermano mayor significaba ser una especie de sucedáneo paternal. Al trabajar ambos padres, era el encargado de cocinar, de atender a mis hermanos, de cuidarlos y, por supuesto, de recibir los castigos por cada travesura que hacían. No era extraño que lo que más deseara en aquellos años sea ser hijo único, y que desde adolescente haya anhelado tanto vivir solo. Al final, no todo fue malo: aprender a hacer tantas cosas me permitió no depender de nadie, por eso la soledad no me asusta; en cambio, la disfruto. Algo similar pasó con el colegio: jamás me gustó ir. Lo único bueno que rescato de aquella etapa son los amigos que conservo hasta ahora. Porque uno de los días más felices de mi vida fue cuando terminé la secundaria con la certeza de que no volvería a pisar un aula por el resto de mi vida. Mi personalidad se forjó de ese modo, con tendencia a la introspección, a quedarme lejos, siempre al margen, porque estar lejos significaba no ser tomado en cuenta, y eso, a su vez, implicaba no asumir responsabilidades. Y es algo que no ha cambiado hasta ahora.
V
Algo me dice que todas las cosas que he escrito serán olvidadas un día, lo cual me abre la siguiente interrogante: ¿Para qué escribir, entonces? Todo pasa, todo cambia, todo es tendencia. Ahora más que nunca uno es propenso al olvido. ¿Por qué seguir escribiendo? Con tantas voces sonando al mismo tiempo, con tanta gente creando contenido, con tantas comunidades creciendo, con tantos que están en la carrera. ¿Para qué escribir? Con tanto que hay por hacer en otros rubros, con tanto dinero que ganar haciendo otra cosa, con tanta vida que se desperdicia leyendo libros, escribiendo páginas interminables... ¿Para qué? Es sencillo: escribo porque es mi manera de existir, de dejar huella, de darle un sentido a mi vida. Y si, al dejar de existir, mi escritura se va conmigo, no dejaré de hacerlo, porque no se trata de un pasatiempo, sino de una forma inherente de comprender el mundo, de habitarlo y, en definitiva, de vivirlo.
VI
Escribo mejor de lo que hablo, esa es una de las razones por las que me convertí en escritor. Al hablar, todo lo que uno dice es como una palabra impresa que no puede borrarse. Puedes tacharla, intentar corregirla escribiendo por encima, pero siempre quedará ese borrón como un recordatorio de que te equivocaste. El escribir te permite pulir el mensaje antes de enviarlo, replantear, corregir, y todo antes de que alguien lo lea por primera vez. Eso no significa que no me equivoque. Porque el mensaje puede ser claro pero no el correcto. Y así como he herido con las palabras que he hablado, también lo he hecho con las palabras que he escrito. ¿La diferencia? Ninguna, prácticamente, si nos empeñamos en ignorar el pequeño detalle de que, cuando escribo, aunque se trate sólo de ficción, estoy siendo más sincero que cuando hablo.
VII
En una entrevista que le hicieron a Ribeyro, él mencionó que le aterraba la idea de ser visto como un referente moral, porque él no pretendía dar un mensaje acerca de lo que es correcto o no, o de lo que las personas deberían o no hacer en sus vidas. Él era sólo un observador, y en sus textos se dedicaba a transmitir las elucubraciones que resultaban de aquellas observaciones. Y yo, con el tiempo, llegué a entenderlo. Cuando iniciaba en esto de la escritura, allá por el 2013, me dedicaba a escribir lo que ahora sé que son aforismos, y en ellos transmitía, a modo de proverbios, lecciones que tenía aprendidas. Los meses pasaron y me rendí al encanto de la poesía, descubriendo el amor y sus matices, el erotismo, el olvido, las rupturas, la soledad, el silencio... Poco a poco despertó en mí el ansia de conocer las sensaciones más que buscar entenderlas, y puede que por eso he logrado expresarlas cada vez con mayor destreza. Dejé a un lado la brújula moral y me embarqué en la observación, el tacto, la interpretación. Por eso escribo, y lo único que me guía es la posibilidad de transmitir mejor una idea, de construir un texto que llegue con intensidad a quien lo lee y provocar una reacción emocional. Por ello mismo, no quisiera que se me confunda con una especie de maestro o portador de cierta sabiduría o verdad absoluta, porque con mis textos no busco decirle a nadie qué es o no es correcto, qué debe o no debe hacer con su vida, qué debe buscar o no. No busco imponer una verdad, señalar o dividir, ni mucho menos convencer. En primer lugar, porque no soy el mejor ejemplo en nada; y en segundo, porque ese siempre me ha parecido un viaje que hay que realizar solo. Muchas veces vivir se trata de conseguir una pequeña acumulación de certezas que se van reemplazando con el tiempo. Y yo, que cada vez me lleno más de dudas, me alejo de los bandos, de los credos, de los partidos. Tengo mis pequeñas certezas, y aun estas me parecen enfermedades terminales que tarde o temprano acabarán conmigo. Pero está bien, yo las elegí, y no las recomiendo, no las exhibo, no convenzo a nadie de que abrace las certezas que yo abrazo. Porque incluso a estas las terminaré soltando, y abrazaré nuevas certezas luego. Creo que lo único salvable, en todo caso, es la disposición de dudar incluso de la duda: no dar nada por hecho, porque en la vida todo cambia, todo es temporal, todo se pone en tela de juicio al cabo de un tiempo...